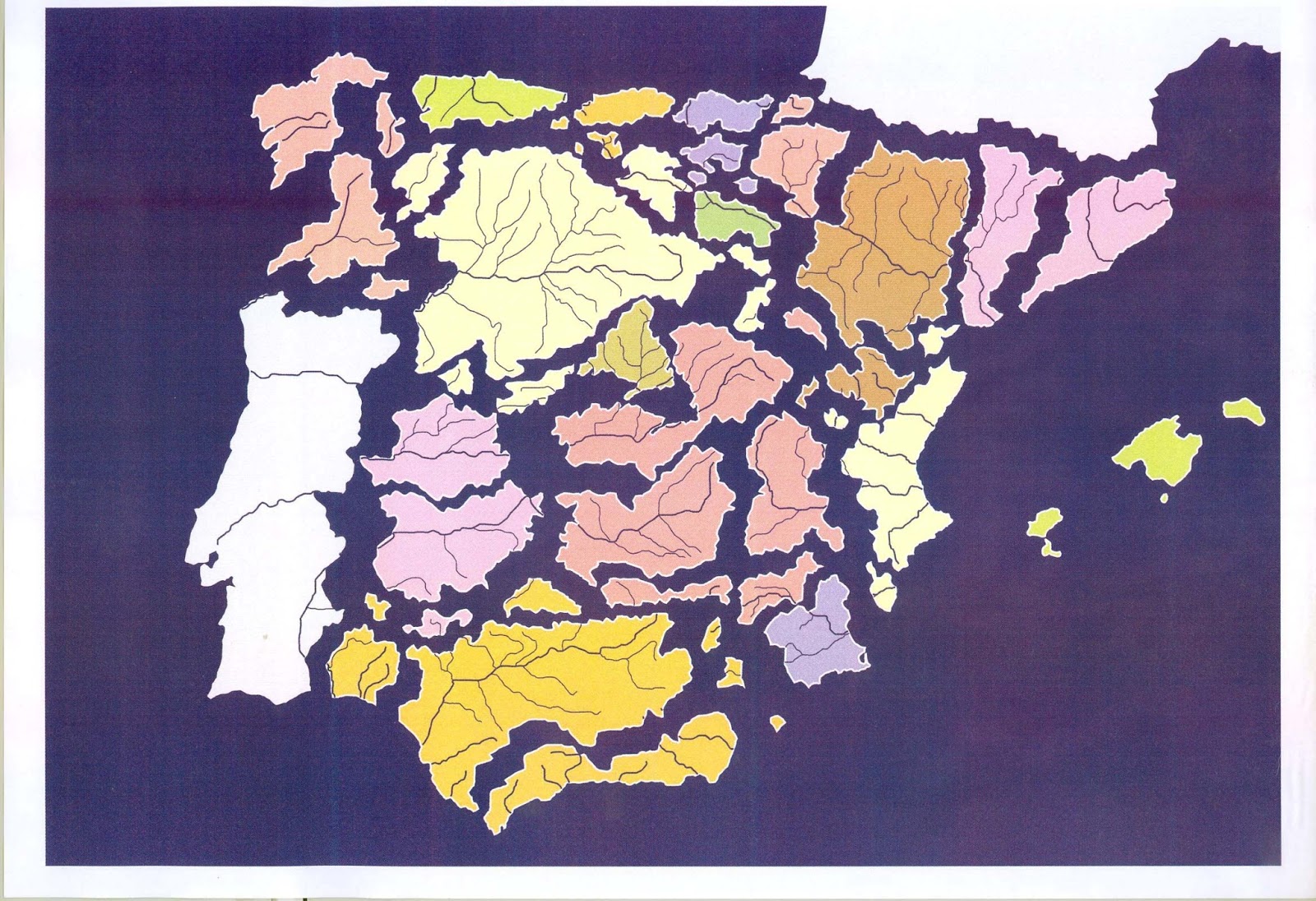Intentaré olvidar el mal humor que sufro desde hace meses y que ha tornado en auténtica rabia desde la madrugada del 1 de octubre. Tampoco me ayuda nada la visceralidad a flor de piel que me zambulle en la conocida dinámica acción-reacción-acción durante toda esta semana. Cuando logro liberarme de todo eso, aunque solo sea por unos minutos, porque esto sigue y sigue, sin solución a la vista, intento elegir los más acuciantes, entre el balance de desastres producidos por esta arremetida independentista descontrolada.
Creo que lo más doloroso es el daño, quizás irreversible, provocado a la inteligencia colectiva. Nunca he vivido en ese confortable país de las maravillas en el que habitaba Mariano Rajoy. Eso me ha evitado tan traumático y paralizante despertar como el que parece haber sufrido el presidente del Gobierno y su corte de asesores además de los líderes de todos los partidos políticos. Pero si me sentía vecino de un país democrático, con un nivel medio de desarrollo y que pese a las carencias progresaba adecuadamente, aunque con muchas dificultades, entre los vecinos de la Europa comunitaria. No mucho peor que los demás, bastante mejor que bastantes de ellos.
He transitado con mi generación por una nación habitable en la que se podía convivir razonablemente después de sortear con éxito infinidad de dificultades. Somos los que vivimos la transición como una cuestión personal porque ciertamente en ello nos iba la vida. Y nos hemos sentido orgullosos no solo del nivel de entendimiento alcanzado sino de la capacidad demostrado de “hacer país”, un término, por cierto, aprendido de los catalanes.
Aunque ahora parezca que han pasado años, hace solo unos pocos meses de que rememorábamos las imágenes y el subidón que sentimos durante la Olimpiada de 1992. Hemos contemplado de nuevo aquella Barcelona orgullosa y moderna, a la que consideramos la capital de aquella sociedad, la española, novata en su desarrollo pero capaz de organizar un evento mundial con enorme éxito. Aquel evento situó en el mapamundi de la modernidad a un país entero, España, que había progresado hasta superar, en tiempo record, casi medio siglo de ostracismo político y económico.
Desde entonces hemos vivo 25 años y unos meses muy difíciles, con enormes transformaciones económicas y sociales que no siempre supimos prever y en los que la crisis económica y social ha pegado duro en las clases medias y bajas así como en la conciencia colectiva. Pero aunque no hemos superado nunca el informe Pisa, en la casa de todos ha habido siempre talento suficiente en la empresa, la cultura, el deporte… al menos para no desentonar a nivel europeo, siendo capaces incluso de situarnos a veces en algún que otro top ten.
Hicimos la transición si más conocimientos que los de nuestras enormes carencias, ¿cómo no podríamos afrontar con relativo éxito los retos del siglo XXI si tenemos infinidad de think thanks, sociedades de estudios, más investigadores, mejores catedráticos y los jóvenes que técnica e intelectualmente están mejor preparados que nunca? ¿Iba a ser más tonta esta España digital y en 3D que aquella analógica, en blanco y negro y con más miedos y complejos que certezas?
De repente el terremoto catalán nos ha demostrado que nada de todo eso en los que habíamos confiado y que nos habíamos creído durante tanto tiempo vale para nada, ni siquiera para resolver el problema más elemental de cualquier comunidad humana, la convivencia. Inopinadamente, de la forma más salvaje y cruenta nos ha llegado la gran depresión del 17, vaya usted a saber si más dañina que la crisis económica de la que aún no hemos salido.
A los treinta y nueve años de vida de nuestra Constitución es una rabieta tribal y rancia, pero también una locura juvenil que mezcla la épica seudo-revolucionaria con la cultura del botellón, la que nos hace estrellarnos de bruces con una realidad hasta ahora insospechada. Por eso somos incapaces de contestar a la pregunta principal: ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto? Y la derivada que más nos duele: ¿cómo no nos hemos dado cuenta que todo esto podía suceder? Aunque la interrogante peor, la que me come las entrañas y más mal humor y rabia me produce, la que me hace ser más visceral que nunca, es otra parecida pero más obsesiva: ¿qué hemos hecho para merecernos esto?
Creo que a muchos ciudadanos como a mí nos han dado de alta, de oficio, en el club de los que nunca nos enteramos de nada, nunca creímos que la explosión independentista catalana llegaría a semejantes cotas de irracionalidad, jamás sospechamos que llegaría el Brexit, no nos dimos cuenta de la irresistible ascensión de los populismos en casa y en toda Europa, ni imaginar que un patán como Trump podría presidir Estados Unidos… Hay muchas personas que viven instalados en el “ya lo decía yo” pero realmente son miembros de pleno derecho de este extenso colectivo. ¿Usted no se ha apuntado todavía.